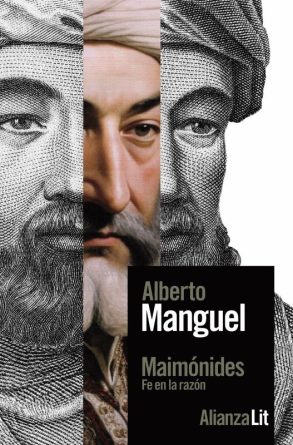La relación del judaísmo con la filosofía no está exenta de polémica. En ello no solo tiene que ver la convicción de los rabinos de que, habiéndose comunicado Dios por medio de la Torá, a qué tanta disquisición, sino también el posible conflicto entre la sabiduría divina y las miopes verdades del hombre. Ahora bien, como expone Alberto Manguel en este ensayo divulgativo y claro, sin el enamoramiento del pueblo elegido por el estudio y la investigación, la historia habría tomado otros rumbos.
No se trata de decidir qué religión ha contribuido más a la cultura, pero ahora, cuando parece cuestionable todo lo que tenga que ver con la estirpe de David, recordar la aportación de eso sabios que se quedaban ciegos escudriñando las Escrituras es tanto un atrevimiento como una muestra de gratitud. Manguel, erudito argentino, es judío y se atreve a repasar la biografía de Maimónides con la mirada limpia del amateur. Lo hace bien, aunque hay alguna que otra concesión a los estereotipos. Con todo, al no dedicarse a la metafísica, le interesa tanto la filiación aristotélica de Maimónides como su perfil médico o religioso.
Cuando se repasa la vida de uno de estos polímatas, que destacaron en campos tan diversos, y se recuerdan sus vicisitudes –persecuciones, exilios, fracasos y tragedias incluidas–, uno se pregunta si para ellos los días tenían las mismas horas que para nosotros. Lo que está claro es que no necesitaban de muchos artilugios para pensar; tampoco de bibliografías ni bases de datos.
La lectura que el filósofo sefardí hizo de Aristóteles y la reivindicación de su legado resultaron claves para la escolástica. A diferencia del otro pensador cordobés, Averroes, Maimónides limitó la razón para salvar la fe, sabiendo que las contradicciones entre ambas son aparentes y que el fin del ser humano –donde cifra este su felicidad– es Dios. La sabiduría no consiste en otra cosa que en encaminarse hacia esa meta.

Para lograrlo, la ley es imprescindible, ya que el buen creyente es el que se esmera en cumplir la voluntad de Dios. Consciente de que es importante el saber, pero más la santidad –y que, por otro lado, uno y otra no están reñidos–, Maimónides sintetizó los principios de la fe judía. Parte en ellos de la eternidad de Dios y concluye con la resurrección de los muertos.
Tomás de Aquino es, siendo riguroso, el Maimónides del catolicismo. A juzgar por las muchas veces que lo cita, seguramente el Aquinate no hubiera disentido. Si algo demuestran estos colosos de la inteligencia –sabios y, sobre todo, buenos– es que muy poca religión puede conducir al escrúpulo y a la intolerancia, pero que mucha es, indudablemente, una forma prodigiosa de allegarse a la verdad.