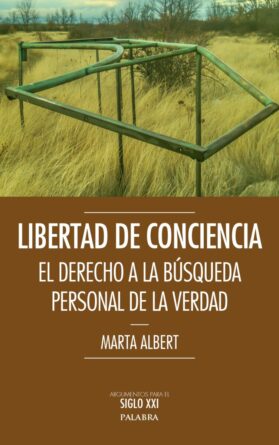Para Marta Albert, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la raíz última de los conflictos entre conciencia y ley habría que buscarla en la pugna entre dos modos de entender la conciencia y la moral: el relativismo y el objetivismo ético. Naturalmente, cada uno de estos enfoques filosóficos tiene consecuencias diversas tanto en el contenido como en la protección jurídica del derecho a la objeción de conciencia.
Albert toma partido por una concepción objetiva de la ética y advierte que no es un camino exento de problemas. Este planteamiento reconoce la existencia de unos “valores absolutos” y, al mismo tiempo, la existencia de lo “bueno en sí para mí”, esto es, la parte de la verdad moral “que es personalísima”, que nos permite reconocerla y “vivir conforme a ella”.
Desde esta perspectiva, la autora hace un recorrido por los conflictos actuales en torno a la libertad de conciencia en el ámbito europeo: la educación y el bioderecho y, en menor medida, la función pública y los símbolos religiosos. De forma particular, destaca las implicaciones prácticas que resultan del choque entre dos concepciones de la libertad de conciencia, y que se traduce en el reconocimiento de dos derechos distintos. Por un lado, el derecho a la objeción de conciencia en su versión tradicional, destinado a proteger las “conciencias que reconocen la verdad a la que apelan”. Por otro, el derecho a la intimidad, entendido como privacy o capacidad de autodeterminación, pensado para tutelar aquellas conciencias que pretenden crear su verdad subjetiva.
Apoya sus afirmaciones con el análisis de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –por ejemplo, en el caso Eweida (ver Aceprensa, 13-05-2013)–, el Tribunal Constitucional español, y el Tribunal Supremo en relación a la asignatura “Educación para la Ciudadanía” (ver Aceprensa, 20-02-2009). Al mismo tiempo, aborda el caso particular de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sobre la “píldora del día después”, que configura el derecho a la objeción de conciencia como “un derecho general a una excepción; no como un derecho excepcional”.

La profesora Albert matiza que la objeción de conciencia es una excepción que representa un derecho fundamental y que, como tal, debe ser objeto de una especial protección jurídica a través de la ponderación judicial. “La solución jurisprudencial se adecua más y mejor que la ley a la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia”.
En suma, el libro desgrana con rigor algunos de los desafíos más importantes para avanzar en la tutela jurídica de la libertad de conciencia. Proteger esta libertad significa, en su opinión, “proteger la identidad misma de Europa. Intentar erradicarla del panorama jurídico europeo, en nombre de la no discriminación, del respeto a la autonomía y a la autodeterminación personal y de otros tantos tópicos del discurso dominante, sería tanto como renunciar a lo que somos”.