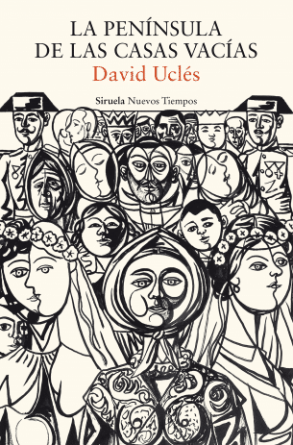Publicada en los primeros meses de 2024, poco a poco esta novela de David Uclés (Úbeda, 1990), la tercera del autor, se ha convertido en todo un fenómeno editorial, con más de quince ediciones en el mercado y con anunciadas traducciones a varios idiomas. Estamos ante una ambiciosa novela que cuenta la Guerra Civil española de una manera muy original, con pasajes y escenas que entroncan con el realismo mágico y con un argumento que hunde sus raíces en la historia de la familia del propio Uclés.
La novela aborda el desarrollo de la Guerra atendiendo al devenir de una familia del pueblo de Jándula, trasunto de la localidad jienense de Quesada, de donde es la familia del autor. Al comienzo de la novela leemos estos versos: “He aquí pues la historia / de la descomposición de una familia, / de la deshumanización de un pueblo, / de la desintegración de un territorio / y de una península de casas vacías”.
Las primeras páginas recrean el ambiente de Jándula antes de la Guerra, con escenas muy costumbristas, familiares y populares. Cuando comienza el conflicto, Jándula queda en territorio republicano y hasta allí se dirige un contingente de milicianos que se hacen con el control de la población, asesinando al cura y a los hombres más ricos de la localidad e imponiendo un régimen de terror que acaba provocando la huida, para salvar la vida, del propio Odisto, que se traslada hasta Cuenca en busca de unos familiares. El narrador se sirve de sus hijos, Pablo (en el bando nacional) y José (en el republicano), para ir narrando los sucesivos movimientos estratégicos de los dos ejércitos, con especial atención a las batallas del Jarama y del Ebro.
Uclés se ha documentado de manera exhaustiva y aunque no estamos ante una obra histórica –lo deja bien claro el autor en las primeras páginas–, el despliegue de sucesos, momentos, lugares y batallas es digno de mencionar. Una cita liminar de la escritora catalana Merçé Rodoreda resume su intención estética: “Una novela tiene que reflejar la realidad. Pero tiene que tener una parte de fantástico, de irreal. Y ha de ser poética”.

Lo más sobresaliente de la novela es su tratamiento literario. El autor carga la mano con una prosa elástica, dinámica, cambiante, con múltiples imágenes y diferentes tonos (lírico, épico, popular, trágico…) en función del ritmo de la narración, que avanza en capítulos más bien cortos.
Uclés emplea dos recursos que hacen que la novela no transite por el monótono territorio del realismo más común. El primero es la aparición de un realismo mágico muy hispano, a diferencia del que hizo famoso Gabriel García Márquez en Cien años de soledad y del de otros autores hispanoamericanos.
El otro recurso es la explícita inmersión del narrador en el relato. Anuncia a los lectores a veces por qué habla de ese personaje y no de otros, o por qué ahora va a dedicarse a narrar ese suceso y no el que parecía más apropiado. Esta ingeniosa y sorprendente intromisión metaliteraria introduce también momentos de humor y establece una conexión desenfadada con los lectores y también con los personajes, que como en la famosa novela de Unamuno, Niebla, se saben en manos del narrador.
Aunque el autor intenta exponer una versión equilibrada de la Guerra Civil, destacando los desmanes y los hechos violentos que se producen en los dos bandos, la narración toma partido por el bando republicano, decisión que condiciona la carga ideológica de la novela. Aunque lo intenta, Uclés acaba cayendo en un fácil maniqueísmo que, por otra parte, le viene bien para mostrar, de manera superficial y un tanto tópica, los ideales sociales y políticos de uno y otro bando. Por ejemplo, hay en la novela varios personajes homosexuales que tienen su peso en el argumento y con los que el autor ataca a unos y defiende a otros. Más gruesos me han parecido sus constantes ataques a la Iglesia. No es, ni de lejos, uno de los temas principales, pero el autor aprovecha cualquier oportunidad, venga o no a cuento, para criticar duramente al clero y a la Iglesia con picotazos explícitos.
También conviene advertir que la novela es muy larga, quizás demasiado; que algunos pasajes son prescindibles y que la narración no tiene un argumento que se desarrolle de manera lógica y lineal.
A pesar de estas pegas, La península de las casas vacías es una originalísima y personalísima aportación estética a una temática siempre espinosa, que el autor ha intentado mostrar de una manera ambiciosa, total y desbordante, con un resultado que no deja indiferente.