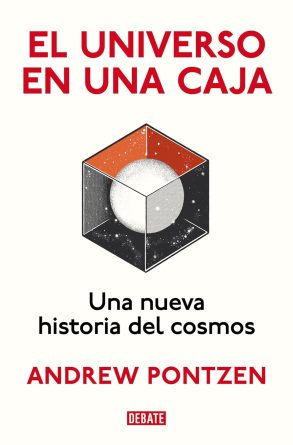La investigación científica trata tanto los aspectos teóricos como los experimentales, y es bien sabido que, en términos generales, el método científico parte de hipótesis que deben ser sometidas a algún tipo de experimento o proceso lógico para llegar a establecer leyes o construir teorías con fundamento. Sin embargo, desde hace unas cuantas décadas, ha irrumpido otro componente esencial debido al progreso que ha adquirido la computación: las simulaciones.
Este libro explica el lugar central de las simulaciones en las investigaciones cosmológicas. Para mostrar en qué consisten, el autor realiza una incursión en los modelos meteorológicos de predicción. En las primeras décadas del siglo XX, Richardson y FitzRoy trataban de averiguar el comportamiento de los fenómenos atmosféricos basándose en las ecuaciones de los fluidos de Navier-Stokes. Con la aparición de los primeros ordenadores (ENIAC y Mark I), se mejoraron las predicciones.
A partir de los logros y las limitaciones de las simulaciones meteorológicas actuales, los principales capítulos del libro se centran en detallar los éxitos de las simulaciones y su papel en el progreso de la cosmología. El lector, al mismo tiempo, podrá hacerse una idea clara de conceptos tan mencionados en la literatura científica como materia oscura, energía oscura, agujeros negros, red cósmica, cuásares, púlsares, estrellas de neutrones, neutrinos, gravedad cuántica…
Como ejemplos del progreso propiciado por las simulaciones cosmológicas se narran detalladamente las investigaciones sobre la formación de las galaxias, la actividad de los agujeros negros presentes en el centro de estas últimas o el comportamiento de los cuásares. También se describe la importancia que posee la mecánica cuántica en la comprensión de los fenómenos cósmicos y no solo en los procesos iniciales del universo. Queda también clara la dificultad que entraña añadir los efectos de la mecánica cuántica en las simulaciones.

Estamos, pues, ante un ensayo original que explica que el propósito de estas simulaciones no es reflejar de la manera más exacta el cosmos, algo que resulta imposible, sino obtener resultados útiles para la comprensión del universo a partir de aproximaciones a la realidad que se introducen en los modelos operados por los ordenadores. Debido a que la resolución de los modelos es limitada, es necesario que determinados procesos físicos que tienen lugar en escalas inferiores a esa resolución (lo que se llama subcuadrícula) se introduzcan directamente en los modelos de forma aproximada con valores acotados. El autor explica con detalle esta problemática, y cómo a pesar de parecer esto una limitación, contiene unas ventajas que hacen muy potentes y manejables los propios modelos y permiten obtener resultados convincentes. En este sentido, la simulación supone en la investigación científica una vía nueva entre la experimentación y la teoría con un enorme potencial para proporcionar a la ciencia un empuje hacia resultados más prometedores.
En las últimas páginas del ensayo se aclaran mejor las diferencias y semejanzas entre la simulación y los experimentos. Pero es también aquí donde late una concepción más materialista que presenta la conciencia como algo biológico que podría incorporarse a la IA. Con todo, estas apreciaciones no desmerecen el logro principal del libro y su forma de abordar los caminos por los que se desarrolla la experimentación científica. En cualquier caso, Pontzen explica las cosas con rigor y solidez. El universo en una caja es un libro de carácter divulgativo, pero para entender su contenido en profundidad es preferible que quien se acerque a estas páginas posea algún grado de formación científica.