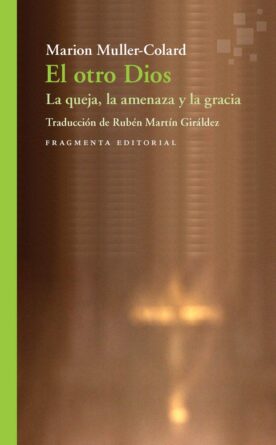Marion Muller-Colard es una teóloga protestante que ha escrito numerosos estudios y libros de literatura juvenil. En este breve ensayo construye progresivamente una reflexión en torno a tres nociones. La primera es la Queja; no el hecho de quejarse, no las múltiples quejas que salpican nuestras conversaciones, sino la Queja, la Queja con mayúscula (como la escribe ella). La Queja, en definitiva, ante la constatación de que el mundo no es justo, pues el sufrimiento recae también sobre los inocentes. Se trata de una Queja que parece minar una de nuestras convicciones más firmes: que Dios existe y es bueno; más aún, que el bien existe y es el principio ordenador de la realidad.
Lo que hace la Queja es dar plausibilidad a la Amenaza. También con mayúscula, pues, de nuevo, se trata de la posibilidad de que nuestras convicciones más hondas se derrumben. Caerían así nuestra idea de Bien, de un Mundo justo, de Dios. En una palabra, caería ante nuestros ojos lo que la autora llama la religión, un sistema de justa retribución, asegurado por un Dios-Garante.
Ahora bien, es posible incorporar la Amenaza, salir de la Queja y “encaminarse hacia una fe no revestida ya de los arcaísmos del dogma, sino de la majestad de la Gracia”. Esta consiste en el don de la vida. Hay mal, es cierto, y a menudo el sufrimiento recae sobre los mejores. Sin embargo, eso no nos debe hacer olvidar la fuerza del bien. Hay muerte, y eso nos escandaliza, pero también hay vida, y eso debería admirarnos. Hay enfermedad, pero la hay porque antes hemos vivido. Abrirse a la Gracia es descubrir la fuerza del Todopoderoso, del Creador que ha querido la vida, que ha puesto límite al caos, que ha hecho un mundo y ha visto precisamente que era bueno.
El recorrido del libro sigue la historia personal de la autora y la historia bíblica de Job. Por su trabajo, primero, y por su propia vida, después, Muller-Colard ha tocado de cerca el sufrimiento. Pero también ha descubierto en ella y en otras personas el brillo de la Gracia.

Se trata, sin duda, de una reflexión pertinente en estos tiempos de pandemia, donde las certezas “religiosas” de mucha gente se tambalean. En ese sentido, es una invitación a descubrir al Dios verdadero. Con todo, la concepción que presenta de la religión es muy dependiente de una contraposición entre fe y religión que es matizable. Por otra parte −y esta es quizá la principal carencia del texto−, el discurso queda más acá de Cristo, como si el misterio del Dios encarnado, del Dios sufriente, de la humanidad gloriosa del resucitado, no dijera nada sobre la realidad escandalosa del sufrimiento y de la muerte.
De este modo, se puede decir que es una propuesta en buena medida precristiana, compatible con una visión puramente deísta, e incluso inmanente de la realidad. A pesar de ello, su reflexión puede servir como un primer paso, la pars destruens, por el que “pasas de una religiosidad infantil a una fe adulta, pasas de un sistema a una relación”. Pero un primer paso solamente, dentro de un camino más largo de acercamiento a la comprensión cristiana −la que abre la existencia de Jesucristo− del dolor y el sufrimiento.