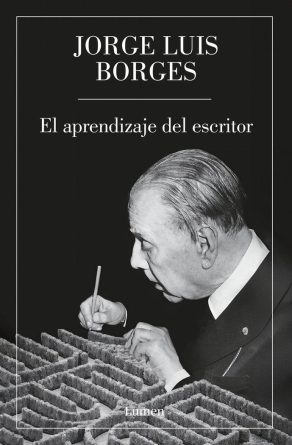En 1971 Borges participó en el programa de escritura de la Universidad de Columbia, dictando a un grupo de estudiantes una serie de sesiones sobre ficción, poesía y traducción. Le acompañaban Frank MacShane, director del programa, y Thomas di Giovanni, traductor y colaborador de Borges durante años. El aprendizaje del escritor recoge sus intervenciones y ahora se publica en una edición más cuidada con motivo del 125 aniversario del nacimiento del genial escritor argentino.
La primera sesión se ocupa de la creación de la realidad literaria, que en el caso de Borges es tanto como decir de sus relatos. Al hilo de su propia obra, el escritor argentino, como es habitual, va desgranando todo tipo de reflexiones, también filosóficas, como cuando afirma que “nunca sabemos si somos vencedores o vencidos”.
Borges revela algunas de sus ideas sobre la ficción: las relaciones entre la realidad inverosímil y la ficción inverosímil; la selección entre los elementos que agrega la imaginación y los hechos reales que se deben excluir; la invención circunstancial que convierte una anécdota en relato y que otorga entidad a la narración; el foco del relato en la trama, mientras que en la novela el peso recae fundamentalmente en el carácter de los personajes; la necesidad de que el escritor prescinda del juicio sobre situaciones y personajes y deje esa tarea al lector, etc. Todo esto expuesto en un tono irónico, desafectado, con la modestia del que está tocado por un don y hace las cosas con una facilidad que presume al alcance del resto de los mortales.
Especialmente interesante resulta su posición cuando algún estudiante le interroga sobre el compromiso del escritor con los asuntos políticos de su tiempo. Borges no se muestra partidario de la literatura comprometida, pero aprovecha la ocasión para declararse conservador y contrario al comunismo y al nazismo, si bien indica que siempre trató de que sus opiniones no interfirieran en su creación. Y zanja la cuestión con su habitual concisión: “Yo escribo ficción, no fábulas”.

También se refiere Borges a la poesía, un campo donde fue tan prolífico. Aunque reconoce que comenzó su obra poética experimentando, argumenta la necesidad de que el escritor novel llegue a dominar las formas clásicas, que al menos le facilitan una estructura, un punto de partida, antes de introducirse en el verso libre, mucho más exigente. El autor parece anticipar en 1971 el uso de la inteligencia artificial en la creación literaria, cuando ironiza sobre esa poesía experimental que parece elaborada “de un modo azaroso, como por una especie de computadora desquiciada”.
La sección dedicada a la traducción es quizás la que queda menos al alcance del lector medio, pues en ella Borges debate con Di Giovanni, traductor de una parte importante de su obra al inglés, problemas bastante específicos. Sea como fuere, en su conjunto, estos textos ofrecen claves no solo para escribir, sino también para leer, por lo que son páginas muy formativas e indispensables para quien ame la literatura.