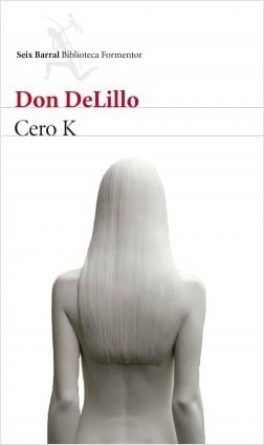Considerado uno de los grandes de la narrativa contemporánea norteamericana, la literatura de Don DeLillo (Nueva York, 1936) no resulta fácil de encasillar. Su técnica literaria (una mezcla de posmodernismo y surrealismo evanescente) y los temas un tanto enrevesados de sus novelas, lo ha convertido en un escritor minoritario y difícil, como se puede comprobar en esta última novela y en Cosmópolis y El hombre del salto.
Varios temas confluyen en Cero K, escrita con ingredientes futuristas y distópicos. Ross Lockhart, un magnate de los negocios, ha invertido mucho dinero en la creación de La Convergencia, un centro de investigación dedicado a criogenizar personas. El Centro no solo da respuesta a una inquietud personal ante la muerte: también se sustenta en un pensamiento científico y filosófico que transforma la muerte en un experimento para entrar a formar parte de una nueva dimensión espacio-temporal que permitirá, en el futuro, “emerger con forma ciberhumana en un universo que nos hablará de un modo distinto”.
Ross tiene un hijo, Jeffrey, el narrador, con el que tiene muy poco trato, pues Ross se separó cuando tenía trece años. Su segunda mujer, Artis, está gravemente enferma y han decidido que ha llegado el momento de criogenizarse. Cuando Artis está a punto de pasar a “otra realidad”, llaman a Jeffrey, que se traslada hasta el centro y conoce todo el proyecto, la implicación de su padre y las consecuencias de todo ello.
Hasta aquí, el argumento y las ideas de fondo enganchan. DeLillo suele incluir en sus novelas algunas de las amenazas que tiene el hombre contemporáneo: el terrorismo, el dinero, las nuevas tecnologías, el poder de la ciencia… En esta ocasión, la ciencia quiere sustituir a la religión y lucha por apoderarse del sentido de la vida eterna. “Con el tiempo –se dice– emergerá una religión de la muerte, a modo de respuesta a la prolongación de nuestras vidas”. No es que DeLillo profundice mucho en estos temas (la muerte, los sustitutos de la religión, el tiempo, la criogenización, etc.), pero en esta parte plantea por lo menos inquietantes interrogantes a los que responde de una manera crítica (dentro de la nebulosa de su estilo), pues los deseos de Artis, Ross y La Convergencia resultan para él patéticos.

A partir de este momento, la novela cambia de escenario y regresa a Nueva York. Ross y su hijo se ven de vez en cuando, y en sus encuentros intentan rehacer una inconsistente relación. Jeffrey reflexiona sobre su pasado, la vida con su madre, sus manías, el alejamiento de su padre… A la vez, se habla de sus planes para buscar trabajo y de la relación que mantiene con Emma, mujer separada que tiene un hijo adolescente adoptado. Y nuevamente reaparece en su padre la idea de entregarse como experimento a La Convergencia…
En esta segunda parte, todo está contado de manera inconexa, con situaciones difusas que cuesta encajar en la estructura global (si la tiene). No se acaba de encontrar sentido a los pensamientos y obsesiones de Jeffrey, ni a lo que le aporta Emma, ni a las dificultades que tiene con el hijo adolescente… Tal es así que incluso el tema más interesante del libro, la muerte y el ansia en una vida eterna conseguida por la ciencia, se desvanece entre una maraña reflexiones que se alejan del hilo conductor del libro.