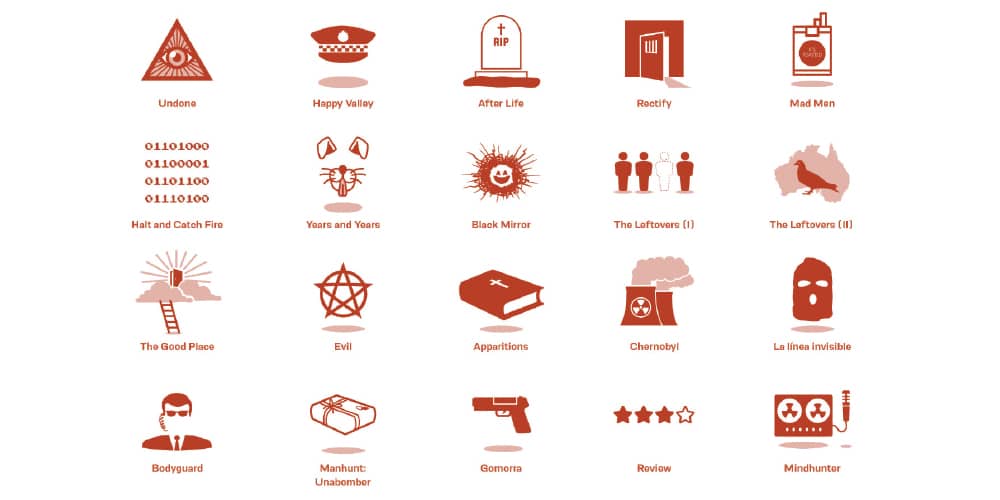Algunos títulos seleccionados en “Series contra cultura” (ilustración de Javier Hueto)
Durante las dos últimas décadas, los relatos de la pequeña pantalla se han convertido en una de las muestras estéticas y narrativas más refinadas y exitosas de la cultura popular contemporánea. Pero las series son apasionantes, también, porque son especulares: nos permiten tomarle el pulso sociopolítico a esta época que vivimos.
Ver series ya no es cool. Lo suyo es releer novela rusa del XIX, debatir sobre lo consciente y lo inconsciente en el cine de Apichatpong Weerasethakul, escuchar podcast de true crime y suscribirse (que no necesariamente leer) al New Yorker. Sin embargo, desde hace años las series de televisión alcanzan una audiencia global y millonaria. Componen uno de los fenómenos más vibrantes, comentados y consumidos de la cultura popular contemporánea. Como tales, no solo nos hacen pasar estupendos ratos de diversión e intriga, sino que se erigen en potenciales transmisores de ideas, detectores de tendencias sociales y precursores de costumbres. Hay series más militantes y otras más ecuánimes, hay obras conscientes de su postura política y otras en las que la fuerza del relato se impone a cualquier tesis. La variedad es gigantesca: al fin y al cabo, llevamos más de una década viendo series muy por encima de nuestras posibilidades.

Sobreabundancia
La hemorragia de Netflix, el posicionamiento de Amazon Prime Video, la solidez de HBO, la emergencia del Nordic Noir o el salto de calidad de las propuestas “Made in Spain”, entre decenas de etiquetas productivas, hacen que desde hace años sea ya imposible manejar un canon televisivo. Uno ve lo que puede, lo que le recomiendan prescriptores de los que se fía o lo que dictan sus intereses genéricos, temáticos o geográficos. Ante la actual infinitud de posibilidades, en mi reciente libro Series contra cultura me centro únicamente en relatos que le toman el pulso –unas veces implícita, otras explícitamente– a facetas culturales, sociales, políticas e ideológicas que conservan relevancia en el mundo de hoy. Asuntos discutidos y discutibles que asoman por las ficciones televisivas: el descrédito del heroísmo clásico, cercado por una posmodernidad cínica, la ubicuidad de las políticas identitarias en una época de sentimentalismo exacerbado, la vigencia del amor para toda la vida en un tiempo de relaciones líquidas, la esperanza de redención en un clima cultural derrotista o el prestigio del malditismo en una juventud desnortada y autocomplaciente.
La mayoría de series en las que se abordan estos aspectos son ficciones que no renuncian al entretenimiento, aunque puedan oscilar entre el aire palomitero de The Mandalorian y la introspección indie de Rectify. En la muy variada teleserialidad contemporánea la heterogeneidad de presupuestos y formatos es la norma: lo mismo se pueden analizar las ocho temporadas de la global Juego de tronos que una miniserie rumbera y preñada de simbolismos como Russian Doll. Se puede reflexionar sobre el Más Allá desde el dramatismo metafísico de la exigente The Leftovers o desde la simpatía para todos los públicos de The Good Place. Para diseccionar los orígenes del mal es posible viajar hasta la mafia italiana (Gomorra) y el totalitarismo soviético (Chernobyl), pasando por el terrorismo de ETA (La línea invisible) o la psicopatía de la mente dañada (Mindhunter). Frente al existencialismo y hedonismo que caracterizan Girls o Euphoria, otras series reflexionan sobre la redención y las segundas oportunidades: Happy Valley, After Life, Undone.
La cuestión del hombre
Es, pues, posible y lícito adoptar un enfoque antropológico para ofrecer Una guía humanista de la ficción televisiva, que es como se describe Series contra cultura en el subtítulo. Es un arranque que comparte el aliento que Benedicto XVI proclamaba en el speech que dio en el Encuentro Europeo de Profesores Universitarios en junio de 2007: “Europa está experimentando cierta inestabilidad social y desconfianza ante los valores tradicionales, pero su notable historia y sus sólidas instituciones académicas pueden contribuir en gran medida a forjar un futuro de esperanza. La cuestión del hombre (…) es esencial para una comprensión correcta de los procesos culturales actuales”.
Las series pueden convertirse en una ventana para analizar y comprender algunas tendencias sociales, culturales y antropológicas actuales
No en vano, el filósofo Julián Marías, uno de los adalides del humanismo cristiano en España, ya hacía sonar las alarmas años antes, llamando la atención sobre la deshumanización, ese abandono de lo que Ratzinger llamaba “la cuestión del hombre”: “Ha sobrevenido históricamente una despersonalización, venida desde fuera, a causa de interpretaciones teóricas que han ido haciendo su camino hasta desplazar la evidencia inmediata de la personalidad… Desde el siglo XVIII se va deslizando una interpretación no personal del hombre”.
Ante el proceso de “despersonalización” sobre el que alertaba Marías, ante lo que el propio Ratzinger denomina la “crisis de la modernidad” –y que yo actualizo como el “asedio de la posmodernidad”–, el humanismo reivindica de manera radical (es decir, desde la raíz) a la persona en el seno de la comunidad. Una comunidad generada por lazos naturales (la familia), históricos (el pueblo, la nación) o transcendentes (las Iglesias), un grupo abierto donde cada persona vale por sí misma, con su dignidad intrínseca, y capaz de ejercer su libertad para crecer y progresar.
La familia
De todas esas raíces la familia se antoja la más profunda y esencial. Por eso, no por casualidad comienzo el libro con un capítulo dedicado al análisis del matrimonio y la familia en narraciones populares como Catastrophe, This is Us, Friday Night Lights o The Americans. Y lo hago con una convicción chestertoniana: “La familia es la piedra de toque de la libertad, porque la familia es lo único que el hombre construye por sí mismo y para sí mismo. Otras instituciones, tanto despóticas como democráticas, están hechas en gran parte por extraños”.
Frente a esta visión antropológica de lo “radical”, lo que hoy en día pesa más en el discurso público de Occidente –es decir, en los medios de comunicación y en sus universidades– es una mirada mucho más despersonalizada, donde el individuo ha quedado subsumido en las políticas identitarias. Así, la persona está dejando de medirse por sus propios logros y circunstancias, y está pasando a juzgarse por rasgos que ni siquiera ha elegido: el color de la piel, sus genitales, su orientación sexual, su clase social… Este posmodernismo, que actualiza el esquema marxista de perenne lucha entre opresores y oprimidos, se ancla en una antropología victimista, relativista, insolidaria incluso. En la que, en consecuencia, la responsabilidad individual ha mutado, como bien explica Thomas Sowell, uno de los intelectuales afroamericanos más influyentes de los últimos cuarenta años: “Parece que nos estamos acercando cada vez más a una situación en la que nadie es responsable de lo que hizo, pero todos somos responsables de lo que otros hicieron”.
Diálogo y contracultura
Todas estas querellas identitarias que conectan con la cuestión antropológica por excelencia –“¿Qué es el hombre?”– laten en las páginas de Series contra cultura. Por eso, ya desde el título apunto hacia un ámbito de resistencia intelectual ante la cultura dominante. Hace décadas que en las universidades reinan los denominados “Estudios Culturales”, sobrinos de la “Critical Theory”. Esta disciplina académica, que ha dominado las facultades de humanidades y de comunicación anglosajonas desde los 60 hasta hoy, parte de la premisa de que toda manifestación cultural expresa una cadena de relaciones de poder que el crítico –estudioso, académico–, por una suerte de imperativo moral, tiene obligación de desvelar y cuestionar. Este sesgo intelectual se aplica al ámbito audiovisual. En consecuencia, los análisis de obras de la cultura popular tales como las películas o series de televisión tienen como misión revelar esas porosas manipulaciones subterráneas, esa perpetuación de supuestas opresiones invisibles y estereotipos políticamente inaceptables.
Por mi parte, propongo el camino inverso: recuperar, en primer lugar, la fertilidad del análisis estético para iluminar la belleza, grandeza y complejidad de una serie para, a continuación, hincarles el diente a los litigios de fondo. Con la particularidad de que al analizar las series de este modo pretendo también rescatar valores antropológicos y humanistas que tienen mala prensa o se consideran trasnochados, reivindicar lo valioso o inevitable de la ortodoxia, y contrarrestar lecturas que arramblan con los matices y profundidad de una obra al valorarla con aprioris o estrechez de miras.
Los textos reunidos en Series contra cultura –repensados, reescritos y agrupados temáticamente– aspiran a entablar un diálogo intelectual, evitando el dogmatismo. Un coloquio con y contra las ideas dominantes, en un momento en que el espectro de conversaciones aceptables –la ventana de Overton– se va achicando, especialmente en universidades y medios de comunicación. En un entorno donde predominan las lecturas llamadas progresistas o, en habla estadounidense, “liberales” –lo que en España se resume, sin matices, como de izquierdas, oscilando desde el marxismo cultural posmoderno hasta la socialdemocracia identitaria–, las reseñas parten de una mirada que bebe, sobre todo, de los principios del humanismo y el liberalismo clásicos, comúnmente llamados –también sin matices– conservadores. Y tal vez lo sean, en el sentido scrutoniano del término, como aspiración a preservar todo lo bueno y bello de la tradición cultural.
En consecuencia, propongo una visión del hombre que reivindica el heroísmo clásico de series como Fargo o The Mandalorian frente a la victimización imperante; que critica el grillete que las identity politics ansían imponer sobre la libertad individual partiendo de asuntos como la raza en American Crime Story, el feminismo en Mrs. America o la transexualidad en Transparent; o que desenmascaran esas series que miran por encima del hombro a quien, simplemente, piensa diferente, como hacen con su discurso misantrópico El cuento de la criada o el Aaron Sorkin de The Newsroom. Frente a esas series-mitin que, parafraseando a Pascal Bruckner, practican la tiranía de la penitencia y no cesan de entonar el mea culpa por los errores de la sociedad pasada, las reseñas de Series contra cultura proponen el optimismo no solo como una evidencia racional (siguiendo a Matt Ridley o Steven Pinker), sino como un enfoque antropológico de corte eminentemente humanista y, valga la redundancia, cristiano.
Divulgación y síntesis de saberes
En Series contra cultura busco –desde una perspectiva divulgativa y alejada de academicismos– reflexionar sobre los parámetros culturales que proyectan las series de la última década larga. Y lo hago con una decidida vocación de diálogo. Me gustaría entablar un coloquio fértil con quien piensa diferente: un intercambio de razones y contra-razones, argumentos y contra-argumentos, entre dos participantes que ostentan el mismo rango en la conversación y permanecen abiertos a las razones de los demás.
Por esto la portada del libro exhibe una mano manejando el mando de una televisión. De ese mando afloran, como si fueran las ramas de un árbol, un puñado de conceptos de altos vuelos: política, sociedad, heroísmo, familia, maldad, filosofía, trascendencia, identidad. Son hot topics del mundo de hoy que comparecen en las series estudiadas, donde la imbricación entre arte y entretenimiento alcanza una de sus cúspides en la actualidad.
El de la portada no es un diseño caprichoso o preciosista, sino que encierra una tesis que recorre todo el libro: las series pueden convertirse en una ventana para analizar y comprender algunas tendencias sociales, culturales y antropológicas actuales. Unas veces en forma de reflejo de una época; otras, como norma o discurso sobre ella. Ante esto, aspiro a que Series contra cultura se erija en una suerte de manual de instrucciones, de ahí los conceptos explicativos que “salen” del mando en la portada. Ante lo que ofrecen los botones –las cadenas más populares–, este volumen busca dialogar con el lector, hacerle pensar sobre las ficciones televisivas desde una perspectiva humanista. Y, como tal, anhela compendiar saberes dispersos, fragmentarios, que beben de la filosofía, la antropología, la sociología, la historia, el periodismo, la estética o la teología.
Libertad para escoger
No obstante, en esa portada el concepto clave es la mano que agarra el mando. Es la libertad para escoger, para cambiar, para establecer el propio relato. No es solo, pues, una intención informativa la del libro, sino también “performativa”. Un diálogo que lleve a la reflexión y, de ahí, a la acción. Esta ambición discurre en consonancia con lo que recordaba Benedicto XVI en el VI Simposio de Profesores Universitarios: “El cristianismo no es solo un mensaje informativo, sino también performativo. Esto significa que desde siempre la fe cristiana no puede quedar encerrada en el mundo abstracto de las teorías, sino que debe bajar a una experiencia histórica concreta, que llegue al hombre en la verdad más profunda de su existencia”.
Series contra cultura baja a la experiencia concreta de las ficciones televisivas, tan populares en el mundo de hoy. Un entorno privilegiado para poner en marcha “el esfuerzo por reconciliar el impulso a la especialización con la necesidad de preservar la unidad del saber”. Un esfuerzo que, encima, cuenta con el entretenimiento como deliciosa excusa.
Alberto Nahum García es profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra y crítico de series. Este artículo es una versión adaptada de la introducción de su último libro: Series contra cultura. Una guía humanista de la ficción televisiva (EUNSA, 2021).