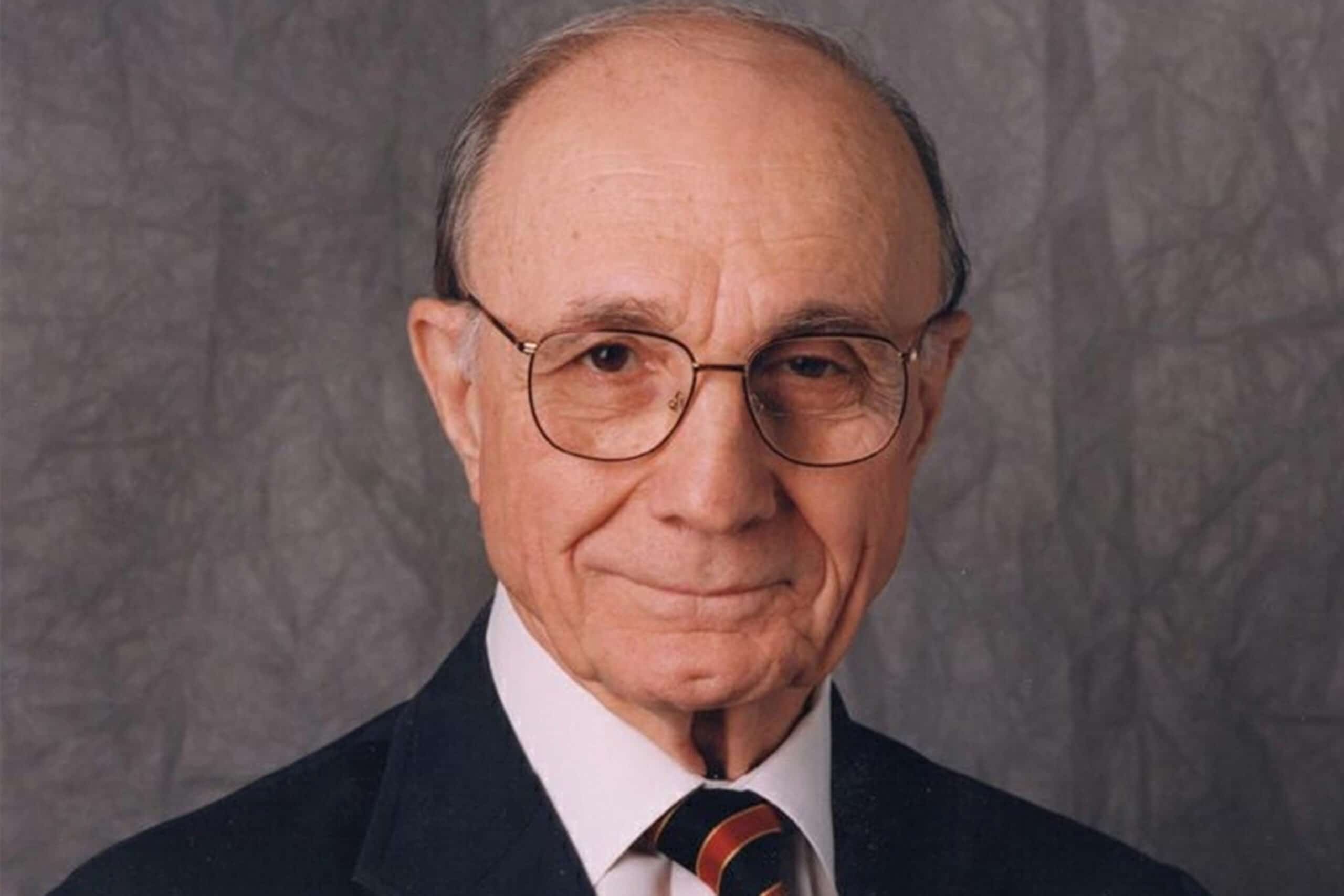En 2013, a los 93 años, falleció Edmund D. Pellegrino, y con él desapareció tal vez toda una era de la medicina. Porque este eminente médico es el más importante pensador y humanista de la medicina de los últimos siglos; al que más inquietó la pérdida de convicciones y valores consuetudinarios en la medicina. Una de sus principales obras, Las virtudes en la práctica médica, ha aparecido recientemente en español.
A muchos médicos, el nombre de Pellegrino les puede ser desconocido, pero sorprende que a la mayoría de los líderes institucionales de la profesión, también. Solo una profunda crisis sobre el ser de la medicina y la respuesta a qué es ser médico ha podido crear tal velo de ignorancia sobre su figura y su obra, hoy a contracorriente. El maestro lo apuntó proféticamente: en una comunidad donde determinadas virtudes o valores se pierden o se menosprecian, quienes los representan no son reconocidos.
Un rebelde
Pellegrino nació en 1920 en Newark (New Jersey), hijo de una modesta familia italiana que, como otros americanos de condición católica, hubo de sufrir intolerancia por sus convicciones; las superó por su inteligencia y por algo que siempre agradeció: la brillante formación intelectual y moral que recibió en los colegios de jesuitas en Nueva York durante su infancia y adolescencia.

La biografía del maestro evidencia los mayores logros humanos para un profesional de la medicina: las más altas responsabilidades clínicas y universitarias en los más prestigiosos centros y universidades, una obra escrita original y valiente, coherente con sus convicciones. Fue también, sin duda, un hombre de su tiempo, solo que había sido testigo de un modo diferente de concebir la práctica de la medicina. Y por ello, un rebelde, uno de los primeros fundadores de la bioética. Para ser, al paso de los años, el gran renovador de la ética médica, que bien que diferenciaba de la bioética.
Edmund Pellegrino (foto: The President’s Council on Bioethics)
Su currículo, accesible en internet, asombra por los premios, los nombramientos, los doctorados, las medallas y los reconocimientos múltiples que recibió, en su país y fuera de su país. Y en contraste, el olvido o silencio que hoy acompaña a su obra. Para otros, los menos, la ausencia y nostalgia de un mito.
Actividad polifacética
La obra escrita de Pellegrino –casi seiscientos artículos y veintitrés libros, todos referidos a la medicina–, sintetiza la entrega y el esfuerzo mental de un hombre cuyas horas discurrían en una polifacética actividad como clínico, profesor, gerente o rector de grandes universidades, y así durante las cinco últimas décadas de su existencia.
A los efectos de este revival, él mismo distinguió entre la perspectiva “secular” y la perspectiva “religiosa” de su obra escrita: en realidad, una fuerte vocación, una llamada interior al juicio moral, donde el hilo conductor, axiológico, de su pensamiento se mantendría durante toda la vida. Por otra parte, una obra desde el conocimiento del mundo médico, que discurrió al modo de un “proceso” experiencial y paulatino, y desde el conocimiento histórico de las virtudes y vicios médicos, y desde una atenta mirada a las desviaciones en su país.
Para Pellegrino, el bien del enfermo, principio ordenador del acto médico, respeta a la vez la voluntad de paciente y la conciencia moral del profesional
En otro lugar (1) me he permitido dividir la perspectiva secular del maestro en cuatro etapas sucesivas : una primera “científica”, que alcanza el centenar de artículos; una segunda, de la “educación médica”, donde se convertiría en uno de los pioneros de la reforma de la medicina; la etapa “humanista” después, que finaliza con su libro Humanism and The Physician (1979), y por fin, la cuarta etapa, el abordaje −con David Thomasma− de la reconstrucción de la ética médica. Para entonces, Pellegrino había alcanzado la séptima década de su fértil vida y un gran prestigio profesional le precedía.
Humanista
Pellegrino no fue filósofo, pero poseía un amplio conocimiento de la filosofía y de la teología, de las facetas que importaban a sus convicciones. Y fue un hombre culto, un humanista, que cultivaba una biblioteca personal de cinco mil volúmenes. Su salto al debate moral de la medicina respondió a la confusión de valores que emergió en el mundo médico norteamericano, empeorado por algunos escándalos en la investigación médica en los setenta, que habían dañado el prestigio de la profesión. Años en que el país experimentaba cambios sociales profundos, y a un generalizado proceso de secularización, se añadía una fuerte desconfianza en la autoridad y también en los médicos.
No extraña que una de sus primeras incursiones en la moral médica fuera la conferencia Ethics and the Moral Center of the Medical Enterprise en la Academia de Medicina de Nueva York (1978), donde estableció el carácter de “empresa moral” de la medicina y de esta como “comunidad moral” o, de otro modo, su réplica a la pérdida del sentido originario de la idea de “profesión” en su formulación clásica, donde los intereses de la persona servida prevalecen sobre los intereses del profesional. Una suerte de “desprendimiento” del médico ante su paciente, que ya no era moneda de cambio en la sociedad.
Ambas, empresa moral y profesión, se convierten en las ideas fuertes, matrices, de su etapa humanista; cuando pensó que, junto con las humanidades médicas, se podía reconducir el rápido proceso de comercialización y monetarización que se difundió en la medicina. Humanism and the Physician (1979), su primer libro, hermana la idea de humanismo y la práctica de la medicina, e identifica ya la suave transición a la ética médica que iba cristalizando en la mente del maestro.
Los ochenta marcaron la etapa cumbre de la perspectiva secular de Pellegrino. Pues se le hace patente la insuficiencia del proyecto humanista como antídoto a la decadencia de los valores de la profesión. Y es cuando, en unión con el filósofo Thomasma, arrostra la aventura de renovar la ética neohipocrática en crisis. ¿Por qué la medicina había mantenido durante dos mil quinientos años unos mismos valores y unas mismas virtudes, y ahora, cuando la profesión era más eficaz, orillaba estos modelos de conducta y se acomodaba, indolora, a las exigencias de la sociedad, en cuestiones tan graves como el aborto y la eutanasia, entre otras, rechazadas por la medicina desde sus orígenes?
La esencia de la medicina
El traslado de Pellegrino desde la Catholic University of America −donde fuera presidente desde 1978− a Georgetown University en 1982, la universidad de los jesuitas en Washington, marca un momento decisivo en su vida y su principal aportación a la ética médica: el esfuerzo por desentrañar el ser de la medicina −su identidad irrenunciable− para desgajar de él la moral médica. Un proyecto casi utópico tras la aparición de Principles of Bioethical Medicine (1979), el libro modular de la bioética de los años siguientes. La rápida difusión del principialismo en Norteamérica hizo reflexionar a los futuros actores, tras reconocer que, ciertamente, proporcionaba a los médicos una metodología sencilla, que permitía la toma de decisiones en los casos clínicos comunes.
En pocos años, sin embargo, la prevalencia de la autonomía del paciente se impuso sobre cualquier otro principio y fue patente su incapacidad para resolver las graves cuestiones morales que gravitaban sobre la medicina, además de quebrar el principio nuclear de la tradición médica, el denominado “bien del enfermo”. La respuesta exigía volver a los orígenes de la profesión y profundizar en sus fundamentos ontológicos. Captar fenoménicamente la esencia del acto médico en el devenir de los siglos y devolverlo a la profesión y la sociedad.
Tres años después aparece A Philosophical Basis of Medical Practice (1981), donde Pellegrino y Thomasma fundamentan para la medicina una identidad propia e inmodificable. Desde su admiración por los grandes clínicos y pensadores de su pasado reciente –los Percival, Cabot, Osler, Cushing, Piebody y otros del siglo XX–, los autores se preguntan si el punto de partida de una reforma de la ética médica −en la búsqueda de lo “verdaderamente médico”− debía anclarse sobre una “filosofía de la medicina”, al modo como el Derecho u otras profesiones. En suma: ¿poseía la medicina como profesión una esencia, una naturaleza propia, genuina, o era una mera construcción social modificable en el tiempo y sus valores cambiantes?
La ética médica debe escapar del mero “procedimiento” y reconocer que tan importante como el método son las virtudes morales del médico
Para los autores, el adelgazamiento de los deberes y del peso real de la deontología era determinado ahora por las leyes y por la medicina como construcción social. El libro investigará sobre esa “esencia” y desgajará de la fenomenología del encuentro médico-paciente el significado e identidad de la Medicina, su naturaleza y la fuente de los deberes médicos. El acto médico volvía a ser responsabilidad en conciencia del médico, al margen del consenso exterior, de la llamada “moralidad común”, políticamente conducida y aceptada de forma indolora por la medicina institucional.
Por el bien del paciente
Tras la experiencia del principialismo se publicará For the Patient’s Good (1988), donde el “bien del enfermo” como principio ordenador del acto médico es actualizado y jerarquizado. Esto es, la recuperación del principio de beneficencia del principialismo, interpretado ahora como “beneficencia en la confianza”, en fideicomiso, que incluía el respeto a la voluntad del enfermo pero también a la autonomía moral del profesional.
La reflexión de los autores alcanzará su mayor definición en 1993 con el modelo que representa The Virtues in Medical Practice, una ética de virtudes “médicas” para la profesión sanitaria. Frente al utilitarismo en las decisiones y la investigación, solo un neoaristotelismo filosófico, pasado por Tomás de Aquino, podía recuperar la primitiva tradición hipocrática y expresar la esencia de la medicina. La ética médica debía escapar del mero “procedimiento” y retornar a la conciencia del profesional. Tan importante como el método era la virtud del médico, del médico como buena persona.
El libro implica el fin del esfuerzo de los autores por una ética médica secular y de carácter universal, abierta a todos los profesionales sanitarios, a los mundos de la enfermería y la medicina. También, y por mediación de las virtudes médicas −en cada cultura y cada credo−, a un cierto grado de ética normativa.
La perspectiva religiosa
En 1996, Pellegrino y Thomasma, tal vez decepcionados, cambian al intérprete de su discurso y se remiten al médico o al enfermero de convicciones cristianas. Al salir a las librerías The Christian Virtues in Medical Practice, explota, por así decir, la fuente oculta que estimuló desde siempre sus inquietudes en el seno de la moral médica. Con el hábito de las virtudes sobrenaturales −de la fe, de la esperanza y la caridad, de la compasión−, los autores afirman la superioridad del acto médico determinado por la fe, y el valor infinito, a la luz de la gracia, de la entrega del profesional en la sanación de los enfermos, un verdadero camino de santidad.
La idea matriz de que “el médico cristiano no es solo un médico que además es cristiano, sino que es médico y cristiano a la vez” en perfecta unidad de vida, es abordada. Al ser fiel al compromiso religioso, el ejercicio de la profesión se convierte en una “vocación”. El lector médico se introduce así en un discurso nuevo e interpelante: ¿qué diferencia aporta ser médico cristiano? Y la respuesta da la réplica a una cierta esquizofrenia de comportamientos en la práctica de muchos profesionales, ante el reto de conciliar la profesión y la fe.
Un año después, a los 77 de edad, Pellegrino publica con Thomasma Helping and Healing (1997), un texto breve pero de gran contenido, y síntesis de su pensamiento. En él los autores proponen una suerte de filosofía cristiana de la práctica médica, que sustentaría al médico creyente a partir del discurso de las virtudes médicas; y la afirmación de que la ética y la teología se refuerzan mutuamente. El papel del compromiso religioso en la ética clínica y el enriquecimiento del acto médico que supone elevan a incongruencia el hecho de que la religión como fuente de moralidad médica y la teoría de la medicina se ignoren mutuamente. Porque ignorar la religión de los agentes, del médico y la enfermería, es ignorar la fuerza ética más universal y poderosa de la conducta humana. Un texto que reúne un ramillete de brillantes artículos ya publicados y ahora corregidos, que redondea la comprensión y coherencia del pensamiento de los autores a través de los años.
La vida y obra de Edmund Pellegrino permanecen como una cierta reserva espiritual de la medicina, en especial para los católicos. Nunca dejó la práctica de la clínica y nunca dejó de preocuparle la decadencia moral de su profesión. Nunca permaneció expectante y siempre bajó al ruedo del compromiso moral. En tiempos de desorientación e instrumentalización de la medicina, de una epistemología sin alma, la lectura del maestro devuelve al médico a una dimensión moral y no solo técnica. Aunque su legado no podrá olvidarse y otras generaciones habrán de resucitarlo, es hora de acelerar su vigencia en nuestra sociedad, en nuestra medicina, en nuestras vidas de profesionales sanitarios. Y de recuperar, como el ave fénix, nuestro lugar de elección en el mundo.
Manuel de Santiago
Doctor en Medicina
Presidente Honorario de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica
Expresidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (2010-2015)
(1) “Introducción a Edmund Pellegrino”, en: Edmund D. Pellegrino y David C. Thomasma, Las virtudes en la práctica médica, Editorial UFV (Universidad Francisco de Vitoria), Madrid (2019), pp. 15-35.