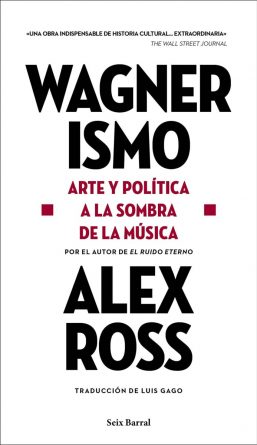El 13 de febrero de 1933, con Hitler recién llegado a la cancillería alemana, Thomas Mann pronunció en Ámsterdam una conferencia en la que caracterizó a Wagner como un verdadero progresista. Sus palabras le acarrearon las invectivas de los nazis, que querían convertir al músico en uno de sus símbolos, y acabaron forzando el exilio del escritor.
Que el autor de El anillo del nibelungo fuera reivindicado paralelamente por Mann y por Hitler manifiesta lo ambiguo de un legado que trasciende la música. El wagnerismo puede, de hecho, definirse como una corriente polifacética de adhesión a un pensamiento que, al modo romántico, parte de la música para desarrollar toda una filosofía –por mucho que sus contornos, muy a tono con el relativismo contemporáneo, eludan sistematización alguna–.
Wagner estuvo, sin duda, muy influido por la estética romántica, que tenía la música como un puente hacia la obra de arte total, y que llevaría a una comprensión más completa –y catártica– del ser humano. En su búsqueda de totalidad, el repertorio wagneriano cedió el testigo al cine, que no solo ha utilizado profusamente su música, sino también su ambiente trágico –en Apocalypse Now– y su técnica compositiva –en los leitmotivs de John Williams para la saga de Star Wars–.
Igual de paradójica ha sido la relación de Wagner con la política. El músico transitó del apasionamiento revolucionario de su juventud al apoliticismo –tintado de nacionalismo– de su madurez. Por ello, mientras que para los franceses su nombre se asoció siempre con el radicalismo, para los prohombres de la Alemania guillermina se erigió en adalid de la nación, lo que le granjeó el desprecio de sus opositores, como el novelista Theodor Fontane. En Inglaterra, el wagnerismo casó bien con la recuperación de los mitos artúricos. Por lo demás, el exacerbado antisemitismo de Wagner compone su legado más controvertido, pero ni sus escritos ni la instrumentalización wagneriana del nazismo lograron ocultar la admiración que suscitó –con mayor o menor claridad– en el padre del sionismo, Theodor Herzl, o en el controvertido líder afroamericano, W.E.B. Du Bois.

Todo esto es tan solo una pequeña parte del recorrido que efectúa el libro de Alex Ross –crítico musical de la revista New Yorker y autor del bestseller El ruido eterno–, una monumental obra de erudición que pone de manifiesto la inabarcabilidad del “fenómeno Wagner”, a día de hoy convertido en un diluido referente cultural cuyos ecos llegan hasta Juego de Tronos.
Por ello, al cerrar el volumen queda la sensación de que el wagnerismo está tan lejos del personaje Wagner que apenas nos acerca a él. Un ocultamiento que se agrava con la preferencia constante de Ross por las vertientes más sensuales de su obra. Todo lo cual no quita valor tanto a pasajes concretos –el capítulo dedicado a Willa Cather es magistral– como a un trabajo fruto de años de investigación, que se convertirá, con toda seguridad, en un clásico de la materia.